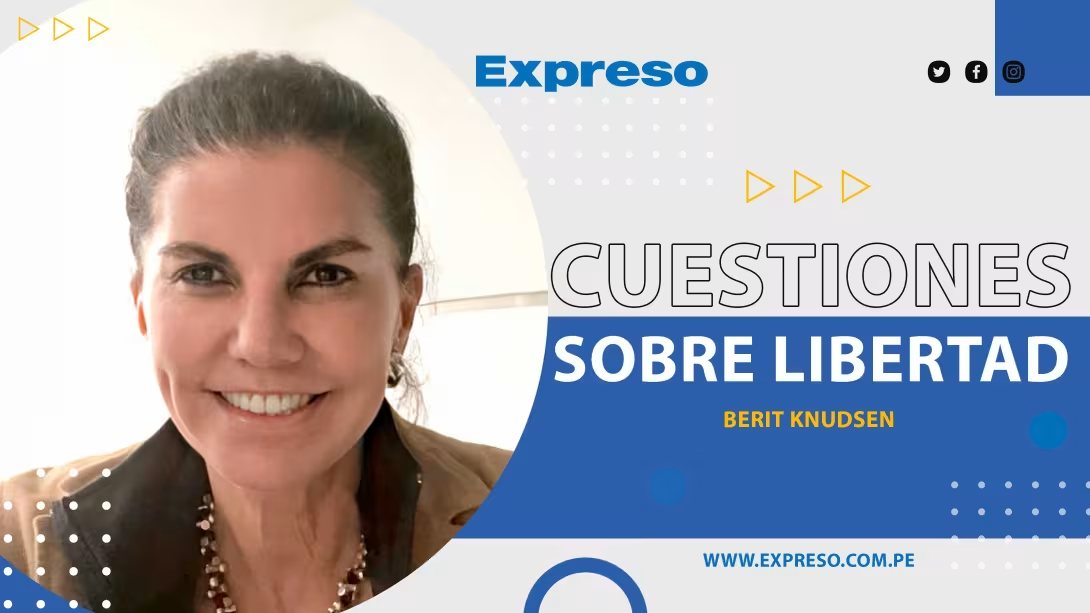Derechos invertidos, protección de victimarios, víctimas silenciadas
Los derechos humanos nacen como límite al poder, para proteger principios básicos como la vida, la libertad y la dignidad, sin banderas partidarias. Son la raíz de la tradición democrática moderna, clasificados en tres generaciones por su evolución y, en algunos casos, por su deformación.
La primera generación surge en el siglo XVIII, consolidada en el XX como derechos civiles y políticos. Incluye la libertad de expresión, derecho a un juicio justo, propiedad y voto, garantizando la protección del individuo frente al Estado, sosteniendo la idea misma de ciudadanía.
La segunda generación, posterior a la Segunda Guerra Mundial, son derechos sociales, económicos y culturales. Incluyen el derecho al trabajo, salud y educación. A diferencia de la primera generación –derechos “negativos” que exigen la no intervención del Estado–, estos son “positivos”, con prestaciones que el Estado garantiza. Con el tiempo han derivado en promesas ilimitadas, imposibles de financiar, generando estados de bienestar que no premian el esfuerzo o incentivan la innovación.
La tercera generación, de los años setenta, se conocen como derechos colectivos o de solidaridad. Son aspiraciones legítimas como la paz, autodeterminación de los pueblos o medio ambiente; pero a su vez difusos, difíciles de garantizar jurídicamente, supeditados a interpretaciones políticas.
El problema surge cuando valores de segunda o tercera generación se convierten en dogmas absolutos, tratados como verdades indiscutibles, superiores a los demás valores. Esa sacralización produce una jerarquía invertida: derechos básicos como la vida, libertad o debido proceso quedan subordinados a valores abstractos. Estos derechos invertidos presentan a victimarios como “víctimas de la sociedad”, mientras las víctimas reales son silenciadas y su justicia sacrificada en nombre de causas supuestamente “superiores”.
El caso colombiano es paradigmático. Para alcanzar la paz con las FARC se otorgó amnistía y escaños en el Congreso a quienes secuestraron, asesinaron y sembraron terror, bajo la lógica de “garantizar la paz”, derecho de tercera generación. Esa sacralización premió a victimarios, convertidos en actores políticos legítimos, relegando a víctimas reales a un segundo plano.
El ejemplo extremo es Gustavo Petro: guerrillero amnistiado a quien se permitió participar en política, legitimado al extremo de llegar a presidente de Colombia. La paradoja es evidente: en nombre de la paz y la reconciliación se justificó delitos graves, sacrificando la justicia de secuestrados, asesinados y desplazados.
En foros internacionales se observa la misma dinámica. Organismos multilaterales defienden la paz, memoria o autodeterminación como dogmas incuestionables, aunque signifique beneficiar a quienes cometieron atrocidades. En Oriente Medio, la autodeterminación palestina se presenta como valor absoluto, invisibilizando el sometimiento de gazatíes bajo un régimen opresivo o el derecho de defensa frente a ataques terroristas.
La consecuencia global de esta inversión de valores es desconfianza hacia la noción misma de derechos humanos, percibidos como selectivos y politizados. Alimenta la polarización al proteger a victimarios en detrimento de las víctimas. Se justifica la impunidad, debilitando el Estado de derecho con ideales proclamados como superiores, pero que en la práctica erosionan los fundamentos de la justicia.
Defender los derechos humanos implica entender el orden jerárquico: primero la vida, libertad, debido proceso y seguridad de las personas. Los derechos de segunda y tercera generación pueden y deben desarrollarse como complemento, nunca como sustituto. Consagrar ciertos derechos como dogma conduce a confusión e injusticia, porque convierte al victimario en víctima, silenciando a quienes fueron vulnerados.
Mira más contenidos en Facebook, X, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok y en nuestros canales de difusión de WhatsApp y de Telegram para recibir las noticias del momento.